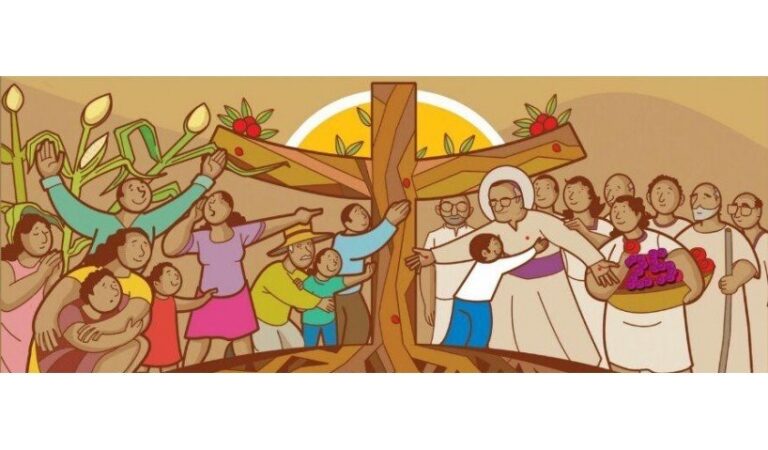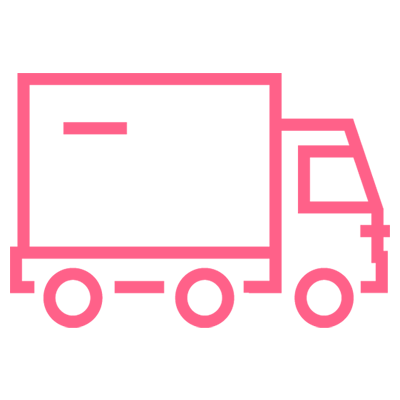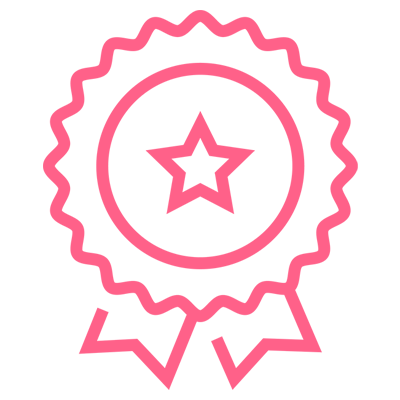UN LABERINTO

Es famoso el antiguo laberinto de la isla de Creta, ubicada en el centro del Mar Egeo, en el Mediterráneo oriental. Era habitado por el Minotauro, un monstruo con cabeza de toro. Por «laberinto» entendemos un enredo de caminos de salidas falsas, alrededor de solo uno que lleva al destino acertado. Por lo tanto, el laberinto ha llegado a ser el símbolo de cualquier problema de difícil solución. Con respecto al laberinto de Creta, era preferible salir por cualquiera de sus puertas falsas que toparse, al “tú por tú”, con el Minotauro, que significaba la muerte segura.
Es cierto que el ser humano se ve a sí mismo delante del mundo entero, o del universo, como frente a un laberinto de inmensa escala. En efecto, la vida es un reto, o sea, un gran laberinto que nos sumerge en una realidad de dimensiones superiores, para nosotros inexplicable.
Aunque dicho desafío a todas luces se nos haga una derrota previsible e inevitable, por el afán innato que nos hace sedientos insaciables de la verdad, nos atrae de una forma irresistible. Pues nos pasamos la vida buscando el sentido de todo lo que existe tanto fuera como dentro de nosotros.
Esta búsqueda se concentra primero en lo que nos garantiza la permanencia: nos procuramos alimentos, poder y también prestigio. Sin embargo, aun contando ya con todo eso, nuestra apetencia no queda todavía plenamente satisfecha. No nos basta lo sensorial, lo corpóreo. Se nos agiganta la necesidad del conocimiento de la verdad global, de la equidad social; sobre todo, del vencimiento del miedo a la muerte.
Entonces se nos empieza a hacer claro que en el laberinto que nos tiene atrapados debe estar escondido el camino que nos conduce directamente al Creador de la totalidad, de la cual nos sentimos parte prominente por nuestra dimensión de orden espiritual. Lo sorprendente, a este punto, es ser alcanzados por Jesucristo, el Hijo virginal de María de Nazaret, quien llega resplandeciente delante de nosotros para proclamar que Él mismo es el Camino seguro, la Verdad plena y la Vida inmortal.
Mi vida es otra desde que me alcanzó Jesucristo. Antes era una persona insoportable e intolerante. Me creía el mejor y desde mi pedestal de superioridad despreciaba y condenaba a todo mundo. Luego me di cuenta de que Él me había abierto los ojos tal cual lo había hecho con el ciego de nacimiento del capítulo noveno del Evangelio según san Juan. Me echó lodo en los ojos: lodo empastado con lo que sale de su boca, su palabra, y con el polvo de la tierra con el que fui hecho desde la creación y me mandó perentoriamente que me lavara en la piscina de Siloé, que es Él mismo. Entonces una luz nueva entró en mi corazón. Esa luz canceló instantáneamente en mí todo lo que, en mi ceguera, había arbitrariamente imaginado y me llenó de otra luz, de la divina, que me mostró el camino que me lleva a Dios, cruzando la muerte sin quedar atrapado por ella. Así, en el laberinto de mi vida humana, se cumplió el sueño que Jacob, mi padre, hizo en Betel, cuando vio a Jesucristo ser una escalera para subir al cielo (cfr. Gn 28,10-19).
Monterrey, N. L., a 2 de agosto de 2024.
Gian Claudio Beccarelli Ferrari